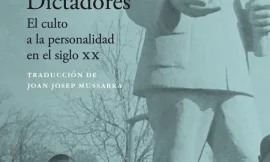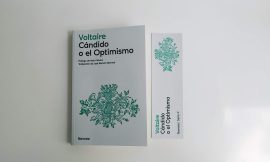“Acabar con la violencia exige conocer sus causas”. Así comienza este libro.
La violencia en sus múltiples formas. Una de las mayores preocupaciones en las sociedades occidentales, donde las cifras reflejan una crisis persistente. Según la ONU, en 2023 se registraron más de 464.000 homicidios en el mundo, siendo América y Europa responsables de casi la mitad de estas muertes. A esto se suman las alarmantes tasas de violencia doméstica, que afectan a una de cada tres mujeres en el planeta, y el incremento de los delitos de odio, que en países como Estados Unidos crecieron un 35 % en la última década. Estos datos no solo reflejan una realidad alarmante, sino que demandan una reflexión urgente sobre las raíces de este fenómeno y las formas de combatirlo.
Ficha técnica de Cómo acabar con la violencia:
Título: Cómo acabar con la violencia
Autores: Roberto Colom y Antonio Andrés Pueyo
Editorial: Plataforma Editorial
- Colección: Actual
- Formato: Tapa blanda
- Número de páginas: 304
- ISBN: 978-84-10243-55-2
- Año de publicación: 2024
- Enlace de compra
Y a esa tarea se da este ensayo.
Roberto Colom y Andrés Pueyo nos proponen una mirada científica sobre el problema. De ahí nace este ensayo. Ya en su valioso prólogo, sienta las bases. Empieza por la definición:
“La violencia es una estrategia que usamos intencionadamente los seres humanos para resolver determinados conflictos, sean reales o imaginarios, haciendo daño y sometiendo a otros”
Y nos exhorta a no confundirla con la agresividad. La violencia no es un reflejo ni es instintiva.
La obra repite una y otra vez un mantra: “nature vía nurture”, la naturaleza se expresa a través de la crianza. Genética y ambiente social. La conducta violenta está condicionada por ambos factores y no se puede menospreciar ninguno.
La violencia no se puede explicar de manera simplista. Las causas de una conducta violenta son múltiples y complejas. No hay dos personas iguales. Es necesario analizar genética y ambiente o contexto de cada individuo para enjuiciar su comportamiento.
Esto es: la violencia es un problema extremadamente complicado. Acabar con la violencia es una empresa titánica.
Una vez dicho eso, los autores recurren a la ciencia. Reconociendo la dificultad de la tarea, proponen un camino. Quizá sea este el valor añadido de este libro.

El libro responde preguntas que todos nos hacemos. Eso, le da una viveza y un interés notables y también cierta narrativa, porque aunque los resultados de investigaciones son los que son, aunque sus tesis son las que son, la manera de contarla se adapta al interés y la forma en que el pueblo suele plantearse este tema de la violencia.
Se escribe en diálogo abierto con la etología. A menudo, psicólogos —como los autores— mantienen debates con otras familias científicas acerca de qué tiene más peso en el comportamiento violento: la biología del violento o el clima social en que ha crecido. Y la respuesta está en Ortega y Gasset, pues parece que en esto de las conductas violentas se suman ambos elementos. Como dijo el filósofo madrileño «yo soy yo y mis circunstancias».
¿Es un libro para el buen pueblo o un abstruso tratado de psicología para profesionales?
Es un libro para todos. Es más, se aprecia un esfuerzo en hacerlo digerible al común de la sociedad. Se utilizan ejemplos criminales y violentos desde referencias conocidas por todos: Ana Julia Quezada (asesina del El Pescaito); Ted Bundy, Josef Fritzl (el monstruo de Amstetten)… Iconos del retrato social negro y paradigmas que todos reconocemos.
Pero no por ello es un texto amarillista. Aquí se citan constantemente estudios científicos, cultivos, muestras, medias y modas y todos los adminículos imaginables de la ciencia psicológica. Es riguroso y entretenido a la vez y eso lo hace muy valioso para cualquiera.
La familia también es objeto de análisis. La violencia en el seno de convivencia, la familia, la pareja, etc. recibe mucha atención dentro de este libro. Con toda lógica, pues la violencia intrafamiliar preocupa mucho a nuestra sociedad. En ella, el desequilibrio producido entre géneros es abismal: entre 2009 y 2020, en España hubieron 750 homicidios en el ámbito de la pareja. El tanteo es de 80 varones muertos y 670 mujeres muertas. Esto son las matemáticas del asunto. De aquí para adelante empieza la política, el debate, el reproche, las tentativas de toda suerte. Pero esta obra aporta datos y eso es siempre de agradecer. Hace su labor.
Afirman los autores, ya vistos los datos, lo siguiente:
✅ Estamos lejos de solucionar el problema
✅ Se lanzan en los medios interpretaciones muy sesgadas de los datos arrojados.
Sesgos de naturaleza ideológica. Política. Entorpecen la visión conjunta que como sociedad deberíamos tener sobre este problema.
Solemos ver problemas complejos de forma maniquea. Buenos y malos. Maltratadores y hombres víctima. Mujeres maltratadas y mujeres manipuladoras. Siempre vemos el mundo simplificado en dos categorías dicotómicas, antagónicas y de suma cero. La realidad no es esa. El ser humano no es un plano de dos caras, es un poliedro.
Los autores hacen gala de una visión serena, morigerada, prudente:
«Hay que aceptar que nunca podremos comprender, de una forma exhaustiva y definitiva, los fenómenos sociales, porque son complejos multicausales y dinámicos.» (pág 175).
El capítulo dedicado a violencia de género es brillante. Supera con mucho al debate en la calle y con muchísimo al debate en el parlamento, lleno de ideas insoportablemente vulgares, simplistas y apresuradas. A ese respecto, cumplen —con creces— Colom y Pueyo con lo que se espera de científicos de su posición, proporcionando al lector una visión más amplia y fundamentada sobre el problema de la que tenía antes de abordar la lectura.
De especial relevancia es la introducción a la neurocriminología. Esto es, la neurología aplicada a la delincuencia, de modo que pueda predecir comportamientos violentos desde un anhelo preventivo. Sí, la prevención como arma de erradicación. A este respecto, como lector, (esto es 100% subjetivo), tengo reservas éticas:
«Los marcadores genéticos asociados a la violencia podrían usarse como factores de riesgo para pronosticar quién tiene más probabilidades de recurrir a la violencia ante un conflicto»
Recuerda a Minority Report, aquella película protagonizada por Tom Cruise. Una sociedad ultra segura cuya base es adivinar quién va a cometer un delito antes de que lo haga. Y claro, hay margen de error. La psicología, la neurociencia, la criminología, etc. no son ciencias exactas sino aproximadas. ¿Podríamos llegar a coartar la libertad de un individuo porque sus marcadores genéticos son idénticos a los de cualquier psicokiller, cuando esa persona todavía no ha hecho nada?
Que un libro te haga plantearte éticamente lo que lees… Señal de que nos hace pensar y nos mueve a la reflexión.
Nos lleva directos a una encrucijada. En la lotería de la genética, no a todos nos toca la misma configuración. Ese condicionante genético determina cómo responderemos a los estímulos, cuál será nuestra capacidad de autocontrol, etc. En otras palabras: no somos iguales, sino únicos. Sin embargo, todos somos iguales ante la ley.
¿Podría ser una determinada condición genética un atenuante de responsabilidad jurídica? ¿Podría aplicarse la ley de manera individualizada, con unos conceptos de responsabilidad civil o penal que se articulen en función de nuestro mapa genético? ¿Puede la neurociencia llevarnos a una jurisprudencia a la carta?
Los propios autores resumen así los conceptos vertidos:
“Algunos humanos nacen con una configuración de rasgos psicológicos que les hacen más proclives a recurrir a la violencia como estrategia para resolver sus conflictos, reales o imaginarios. Entre esos rasgos, además de la agresividad, se encuentran, entre otros, la temeridad, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y las limitaciones cognitivas. Cualquiera puede actuar con violencia bajo determinadas circunstancias, pero algunos tienen más probabilidad que otros de hacerlo. Todos nosotros podemos llegar a actuar con violencia, pero no ante cualquier circunstancia. Las demostradas diferencias de fábrica que nos separan a los humanos se expresan a través del proceso de socialización.”
Defienden que todos podríamos ser violentos alguna vez—bajo determinadas condiciones— y hacen gala de un optimismo enternecedor sobre la afirmación de que todos podemos ser rehabilitados y reinsertados. Tienen en esto una fe que descansa en cifras objetivas que a un profano nos cuesta creer.
Y desembocamos en el final del libro. Te estarás preguntando si los autores creen que se puede acabar con la violencia: lo creen. No dicen que sea fácil ni rápido, pero lo entienden posible.
¿Y qué proponen para lograrlo? Intervención temprana. Actuar en la infancia, no en la adolescencia, ahí vamos tarde. Y argumentan desde la evidencia científica y déjenme decirlo, desde la valentía.
Colom y Pueyo afirman que existen indicadores de futura violencia. No lo dicen por las buenas, dedican el libro entero a explicar cuáles son esos vectores y en qué cifras descansan. Ciencia. Su tesis es que si tenemos estos indicadores biológicos y sociológicos, podemos predecir quien tiene visos de ser violento e intervenir a tiempo en su socialización.
Porque de eso va esto. Cuando una persona resuelve una situación que interpreta como conflictiva de manera violenta, en lugar de dialéctica, el proceso de socialización ha fallado. Esto puede encontrar sus causas en condicionantes genéticos, en ambientales o en una nefasta combinación de ambos.
Defienden los autores que hay que actuar de forma preventiva. Y aquí es donde el libro desafía al lector más sensiblero o al más sobreexcitado activista de no se sabe qué derechos. Porque a través de la cita a David Lykken, —que implícitamente hacen suya—, defienden que si sabemos qué tipo de herencia genética puede precipitar futuros ciudadanos violentos y qué tipo de ambientes socioculturales y familiares pueden estimular los peores ejemplares: ¿por qué no actuar antes de que puedan consumar sus efectos más nocivos? Libre de prejuicios éticos o reo de un positivismo extremo, el bueno de Lykken pensaba que
«si la sociedad es muy cauta al elegir familias adoptivas que garanticen las mejores condiciones a los niños que acogerán en su seno, entonces tiene sentido tomarse en serio la supervisión de las familias biológicas que deseasen tener niños.»
La violencia es un problema de socialización. Yo también concluyo —aunque los autores me lo censuren— que de educación. Cuando una persona no puede imponerse dialécticamente, porque no tiene la locuacidad, la elocuencia, la inteligencia, la cultura o el conocimiento, la seducción ni la persuasión, ni el carisma para hacer suyo al otro, entonces la violencia será una herramienta más inmediata a su alcance. Cuanto mayor sea su capacidad dialéctica, más lejos estará del uso de la violencia, pues menos la necesitará para imponerse.
Excelente obra. Un libro que todos podemos leer —tal es su vocación de hacerse entender— y que a todos nos va a interesar, en tanto que individuos insertos en una sociedad donde la violencia tiene carta de naturaleza. De los mejores ensayos aparecidos en fechas recientes.