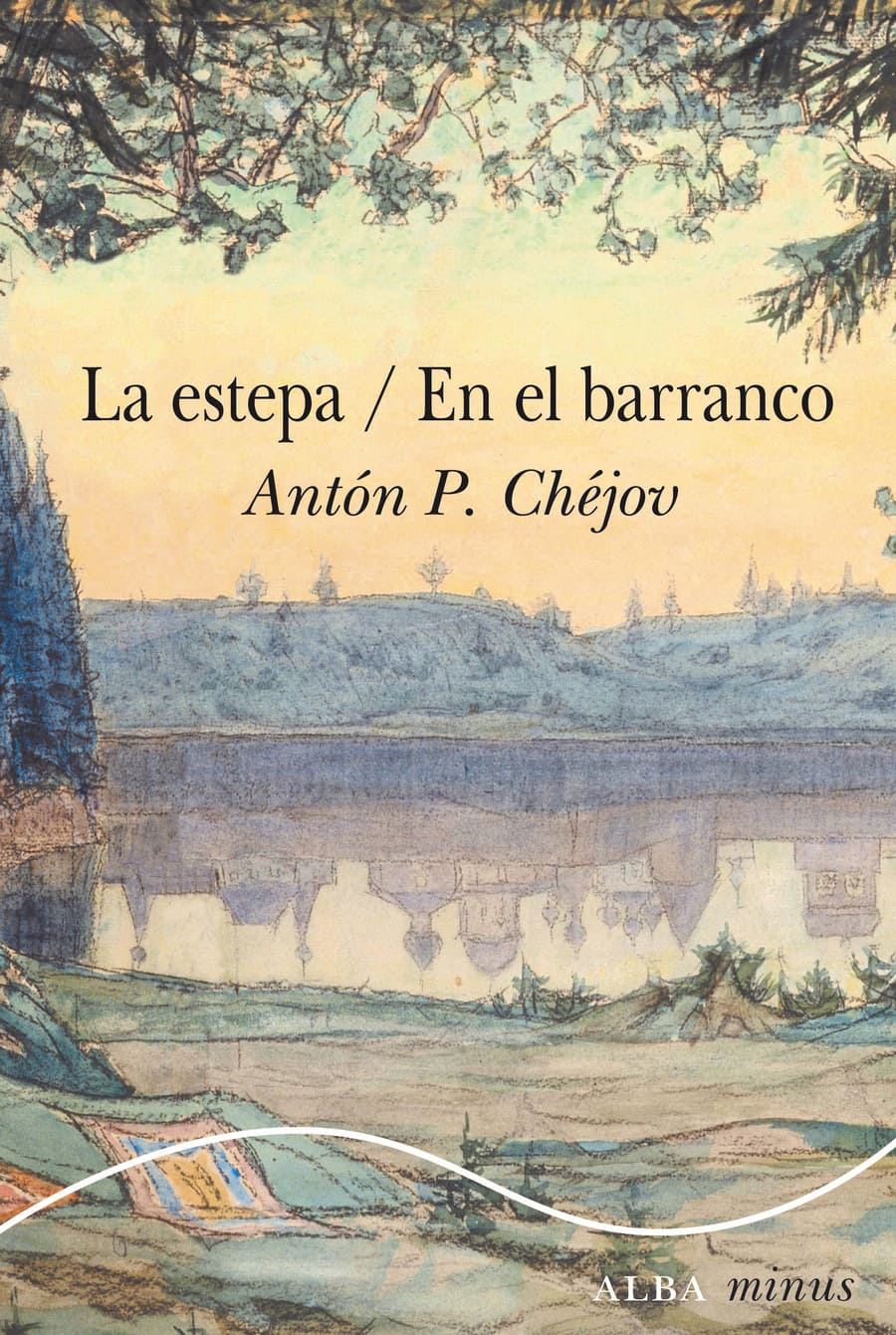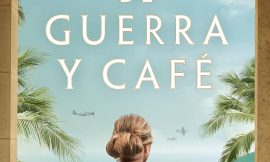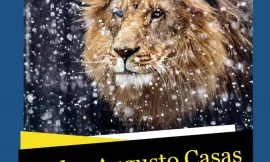Chéjov nació en 1860 en Taganrog. Al sur de Rusia. Entre Crimea y Ucrania. Un sitio controvertido y un lugar difícil de vivir. Imaginarlo en la Rusia decimonónica estremece. Pero es allí donde nació el genio de Chéjov. La literatura siempre prefirió las vidas incómodas.
El pobre Antón Chéjov no tuvo una vida sencilla. Estudió medicina, pero su vocación literaria floreció escribiendo relatos para sobrevivir. Sí, de lo que escribía en modestas revistas vivía él y su familia. Creció entre penurias, en una familia humilde marcada por las deudas y el autoritarismo de su padre.
Lo que Alba nos trae en esta nueva edición de 2025 son dos novelas cortas. En efecto, Chéjov, el gran maestro del cuento, también escribió novelas. La estepa es la que lo hizo un autor reconocido en su época.
- Antón Chéjov
- Título original: Step’ / Степь/Vorague
- Traducción: Víctor Gallego Ballestero
- Año publicación/edición: 1888 y 1900/2025
- Edición: Alba Editorial
- Colección Alba Minus (Publicado en Alba Clásica en 2001)
La estepa
La estepa supuso su salto literario. 1888. Apareció inicialmente en la revista literaria Severny Vestnik (Mensajero del Norte), marcando el debut de Chéjov en un medio prestigioso más allá de los periódicos humorísticos. Tenía 28 años.
En 1887-1888, Chéjov, recién graduado en Medicina y ya un escritor reconocido por sus cuentos breves, enfrentaba una intensa presión económica y familiar.
Su padre había quebrado, obligando a la familia a mudarse a Moscú, y Chéjov, de 27 años, escribía para mantenerlos mientras practicaba la medicina. Inseguro de la obra, la describió en cartas como ambiciosa pero con pasajes “insignificantes” que podrían no entenderse, temiendo críticas.
Sin embargo, su éxito le abrió puertas en la literatura seria, reflejando su observación de la vida rural rusa, influida por su infancia humilde en Taganrog.
O lo que es lo mismo, que la crítica comprendió que había un grandísimo escritor ahí.

La estepa / En el barranco
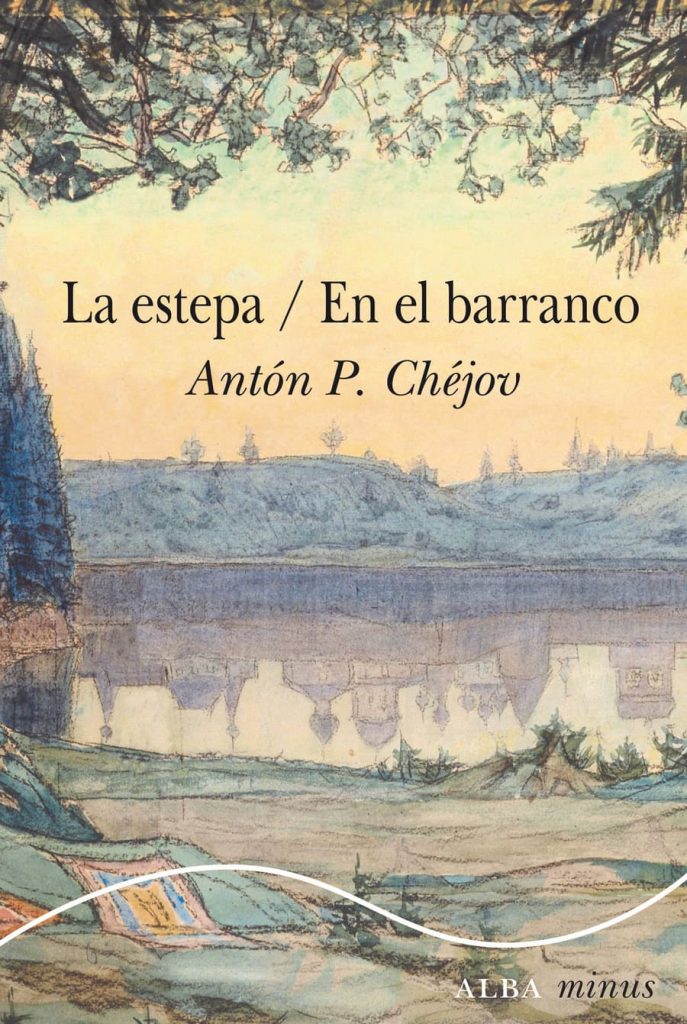
Autor: Antón Chéjov
Título original: Step’ / Степь / Vorague
Publicación: 1888 y 1900 / Ed. 2025
Editorial: Alba Editorial
Colección: Alba Minus
Traductor: Víctor Gallego Ballestero
Argumento
“La estepa” narra el viaje de un niño huérfano de padre, Yegorushka, por la inmensa llanura rusa, junto a una caravana de comerciantes de lana cuando se dirige a iniciar sus estudios en una ciudad que resulta muy lejana.
Los adultos viajan dentro y el niño en el pescante, con el cochero. A los niños les tocaba lo peor, a diferencia de hoy que los sobreprotegemos. Por exceso o por defecto, a los niños nunca les damos lo que necesitan.
La trama se centra en las experiencias y descubrimientos que vive Yegorushka durante el trayecto, donde el paisaje, los relatos de los viajeros y los pequeños acontecimientos adquieren gran protagonismo.
La historia muestra cómo el protagonista, a través de los días y noches por la estepa, entra en contacto con distintas personas y paisajes que despiertan su curiosidad y le enseñan sobre la naturaleza humana. Todos tienen un pasado que se manifiesta en su presente con la melancolía de quien vive el ahora con asco:
«todos eran personas con un pasado venturoso y un presente desdichado»
Como nos dice la propia editorial, no se trata de una novela con giros bruscos ni misterios, sino de un relato de iniciación en el que la sensibilidad y el crecimiento interior del niño son el centro.
El ambiente rural y las descripciones del entorno ruso acompañan la evolución emocional del protagonista en un viaje donde lo importante es el aprendizaje y el asombro ante lo desconocido que experimenta Yegorushka, que conocerá las profundidades de ese animal tan complejo que es el ser humano.
Es la novela de un viaje. Además, un viaje de un niño. Esto es un cliché literario muy conocido: el viaje es siempre un viaje interior, y si el protagonista es un niño, pues es un viaje desde la infancia a la edad adulta. Por lo tanto es una novela de iniciación y descubrimiento.
Siguiendo la senda de una carretera de postas, la Rusia del mayor esplendor literario se abre delante del lector.
Yo creo que para leerla con conciencia plena y captar todos sus mensajes, es clave:
- que te detengas en el paisaje,
- observes los personajes y la sensibilidad infantil,
- Te enfoques en la sutileza narrativa de Chéjov. Es un autor que sugiere, no te lo da masticado.
Cómo está contado
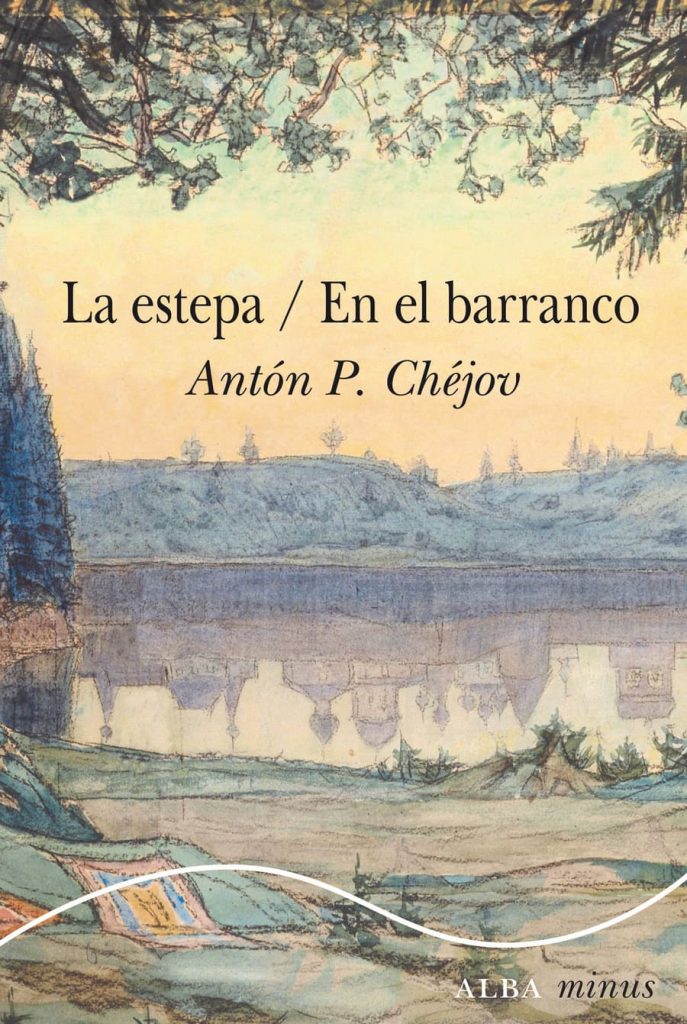
A partir de un narrador en tercera persona limitada, esto es, un narrador en tercera persona, pero subjetivo. La mayor parte se cuenta desde la mirada de Yegorushka.
Que la historia encuadre siempre desde él es elocuente. Nos da a entender que lo que para Chéjov es importante es el arco dramático del personaje protagonista. Esto es, la evolución que experimentará Yegorushka en su visión del mundo.
Un niño que comienza el viaje llorando. Un chico que al poco tiempo ya experimenta sentimientos muy diferentes, como por ejemplo el odio hacia Dímov, un corpulento abusón qué forma parte del convoy.
Hay compases muy descriptivos en La estepa. A veces, Chéjov se entretiene más de tres o cuatro páginas de esta edición en describir la estepa durante todo el juego de luces, sonidos y paisajes, cuantas ánimas y accidentes geográficos salen al paso de Yegorushka… siempre contado desde la mirada del niño.
Temas que aborda
El viaje como metáfora: ya lo he anotado más arriba. El trayecto de Yegorushka es también una metáfora vital, de transición entre la infancia y el mundo adulto, donde aparecen incertidumbre, soledad y aprendizaje.
Adolescencia. La ruptura con la infancia y la entrada en un mundo nuevo. El que empieza el viaje siendo un niño, lo acaba, aún niño, pero ya consciente de que algo ha quedado atrás y algo ha cambiado para siempre. Como la vida misma.
«acogió con lágrimas amargas esa vida nueva y desconocida que empezaba para él…
¿Qué le depararía?»
El paso de la infancia a la vida adulta es eso, una pura pregunta.
Rusia es un estado de ánimo. El juego con el paisaje interior y exterior. La estepa rusa se presenta no solo como un escenario físico sino como reflejo del estado emocional del niño y de la diversidad y sufrimiento del pueblo ruso.
«El sol quemaba como la víspera, el triste aire se mantenía inmóvil»
El paisaje como alegoría de Rusia y los rusos. El sol quemaba nos da la idea de un país que propone una vida dura. El aire, símbolo de renovación, pureza, frescura, lo nuevo, lo que viene de lejos… en La estepa es triste. Y es inmóvil. Lo que de espíritu sugiera el viento, para Chéjov permanece quieto, sin avance. Como la Rusia decimonónica.
Un país atrasado
La Rusia decimonónica. Un país que conservaba estructuras medievales. Había siervos que tenían que comprar su libertad al gran señor, al terrateniente. El abuelo del propio Chéjov fue uno de ellos. Un país en que los comerciantes se movían en carros por caminos de tierra que atravesaban interminables llanuras. En esos mismos años los ingleses se movían en ferrocarril y vivían en un país industrializado. Los franceses tenían leyes que permitían el divorcio y la homosexualidad por señalar sólo algunas diferencias con la Rusia de esta novela.
Descubrimiento de la naturaleza humana: El viaje permite al protagonista conocer el impredecible mundo de los adultos, sus contradicciones, mezquindades y fortalezas, a partir de sus encuentros con comerciantes, religiosos, campesinos y personajes del nuevo capitalismo, terratenientes que abusan del trato con campesinos y comerciantes de lana que tratan con ellos de una forma servil y pusilánime.
Cosas que me han llamado la atención
Cómo para Chéjov todo es narrativo. No hay decorados. Todo significa algo. Lo que hace con el paisaje y las sensaciones es extraordinario si lo quieres descubrir. Cuando se presta atención a las descripciones de la naturaleza y cómo éstas influyen en las emociones de los personajes y marcan el ritmo del relato, es imposible no admirar la capacidad literaria del autor.
El perfecto equilibrio de Chéjov. El niño viaja en la calesa con tres hombres. El cochero, un muchacho rudo, desabrido y un poco enojado con la vida —a la que ya le ha visto las vergüenzas— que contrasta con la inocencia de Yegorushka. Pero a veces es inocente y juguetón. Los acompaña su tío —un negociante únicamente preocupado por el aspecto material de la vida— y el padre Jristofor, un hombre que por contra, tiene su atención depositada en los parámetros más existencialistas aunque por otro, adora al dinero. Todo participa de un juego de contrapesos perfectamente calibrado pero que pasa inadvertido al lector que no busca las tripas de la historia.
Pasa igual con los personajes secundarios: si nos fijamos en los relatos de los compañeros de viaje, descubrimos que cada uno es portador de historias y de símbolos sobre la Rusia de finales del siglo XIX, su estructura social y sus anhelos. ¡Rusia es algo más que el territorio de la narración! Es un personaje más, quizás me atrevo a decir que la protagonista.
Chéjov escribe más fluido que otros autores rusos del diecinueve. Sin embargo no se puede leer como quien lee un thriller. Lee despacio, deteniéndote en los matices de las descripciones, las reflexiones sobre la vida y la sutil ironía que emplea Chéjov. Encontrarás mucho subtexto ahí debajo.
Creo que es un libro que también permite hablar de empatía con la infancia. Chéjov procura mirar el mundo desde la perspectiva del niño —su miedo, asombro y evolución— y cuestiona cómo los adultos influyen en su formación emocional.
Si lo vas a leer, sobre todo no esperes una trama tradicional. El relato avanza un poco así como la propia estepa, con horizontes difusos y sin límites precisos, sugiriendo que el viaje es más importante que el destino.
Ten cerca un diccionario. Hay términos de la novela que probablemente ignores. O tal vez no, y los desconozco yo que soy el único ignorante por aquí.
La Rusia atrasada y analfabeta. La posibilidad de tener formación bien merecía que un crío se fuera en un viaje lleno de riesgos a una vida incierta. Tal era la depauperada vida en una aldea rusa.
«No vas en busca de un mal, sino de un bien. La instrucción, como se dice, es la luz, y la ignorancia, las tinieblas… Y en verdad así es.»
Si un amante de la fauna lee este libro, quedará muy contento. La profusión de especies de aves es notable. Su simbolismo también: son el único acento de la estepa. El único recuerdo de vida y movimiento en un paisaje de quietud, de una insoportable monotonía.
También llama la atención la cuestión política, social, racial… por ejemplo casi todos los personajes son pobretones, taciturnos… Hay un antisemitismo latente en muchos pasajes de la novela, uno que además es procaz y descarado, lo cual hace pensar que estaba muy en el ambiente de aquella Rusia. Los judíos cumplen aquí en cliché de comerciantes adinerados y muy apegados al dinero.
El mensaje de La estepa
Esta novela corta invita a ver la vida como un viaje. Muestra el descubrimiento del mundo a través de los ojos de un niño.
Chéjov invita a contemplar la existencia como un recorrido incierto, lleno de maravillas, soledad e incertidumbre, donde la empatía y la observación del entorno se convierten en herramientas de crecimiento y entendimiento.
La vida es un aprendizaje en sí misma, nos dice Chéjov. Hemos de fijarnos en lo mucho que Yegorushka aprende en su viaje. Su convivencia con los hombres de la caravana representa para él una verdadera escuela de la vida. Paradójicamente el niño emprende ese viaje para estudiar y formarse en un instituto, lo cual lo elevará sobre toda esa gente falta de instrucción, sin embargo es esa gente quien jalona su camino de enseñanzas valiosas sobre el ser humano, la vida, las relaciones humanas, y le muestran un catálogo de vidas y personalidades. Desfilan ante él todas las emociones humanas que no encontrará explicadas en ningún instituto.
La experiencia es una excelente profesora. La vida es su escuela y sus exámenes se aprueban haciendo camino.
Y qué hay de Chéjov en esta novela. Mucho. Chéjov era, como Yegorushka, un privilegiado con la suerte de estudiar. Recordemos que Chéjov estudió y culminó sus estudios de medicina. Sin embargo Chéjov no era feliz por cuestiones que tenían que ver con su familia, especialmente su padre.
La vida es la escuela, la gran asignatura. El gran aprendizaje. Ese es el mensaje que nos quiere dejar entre líneas Chéjov. Procuremos aprender y tener el mejor desempeño en esa disciplina del vivir.
Buena novela.
En el barranco
“En el barranco” de Antón Chéjov es una novela corta fundamental del realismo ruso que explora la vida, las relaciones humanas y la degradación moral en la Rusia rural de finales del siglo XIX.
Argumento
La obra narra la tragedia de la familia Tsibukin, la familia más acomodada de la aldea de Ukléievo.
Conocemos al viejo Grigori Tsibukin, junto a su muy joven esposa Varvara, sus dos hijos:
Stepán enfermo y retraído, sordo y otro, Anísim, agente de la policía secreta y orgullo de Grigori. También está la nuera, casada con el sordo.
A Grigori le gusta la nuera. Esto se puede discutir porque Chéjov lo deja todo muy insinuado. La nuera parece ser adúltera con los hijos de otra familia adinerada del pueblo. Esto también se desliza sin decirlo a las claras en un principio, aunque más adelante se dirá sin tapujos cuando el lector ya ha hecho el ejercicio deductivo.
Ellos son el núcleo de la historia.
Anísim es de carácter débil y vicioso, vive lejos pero de pronto vuelve. Por cierto que esto pone contenta a Varvara, la madrastra, recordemos muy joven para Grigori.
Deciden que ya es hora de casar a Anísim. Le buscan una novia: Lipa. Una muchacha menesterosa que se ve obligada a casarse con el que la tiente, porque está urgida de manutención.
Anísim lleva una vida desordenada. Disoluta. Se casa por cumplir con el orden social, pero sin interés personal alguno. Es más, va al altar como quien va al cadalso. No para de mencionar la admiración que siente por un amigo de la ciudad. Al menor pretexto quiere fugarse de la boda cuando se barrunta la hora de consumar. En esta novela todo se sugiere. No se da deglutido al lector sino que cuenta con su complicidad. Lo respeta.
El relato muestra cómo el dinero, la ambición, el engaño, los delitos y el crimen se entrelazan en la dinámica familiar y social. No hay ni un ciudadano honrado en ese pueblo o al menos eso nos cuenta Chéjov.
Los protagonistas son una banda de insoportables. Por ejemplo, tienen costureras y cuando llega la hora de pagarles un trabajo, en lugar de dinero, les dan cachivaches de su tienda que a ellas no les sirven de nada. Siendo como son los ricos del pueblo, nadie les dice nada. Son cínicos: su mantra es que cada uno va a lo suyo, y es un soniquete muy conveniente a sus abusos. Para ellos todo el mundo es malo, perverso. Afirman que Dios no existe y en ello basan su idea de que no responden ante nadie. No tienen que dar cuenta de su inmoralidad a nadie, pues lo uno no existe y lo otro lo han anulado.
Qué más cínico que siendo ateo, vivir explotando al pueblo, lleno de mendigos, y decirles cada vez que los ve: ¡Dios os proveerá!
Pues así son estos Tsibukin.
Chéjov trae una mirada pesimista de su país. Ya hemos dicho que lo simboliza todo él en la familia protagonista. Ese microcosmos que es alegoría de toda la sociedad. Pero aun así, el autor no escatimaba en sentencias. Por ejemplo, en el pasaje de la boda de Anísim, nos dice:
Había representantes del clero, supervisores de las fábricas con sus mujeres, comerciantes y taberneros de otras aldeas. El representante del distrito y su escribiente, que llevaban trabajando juntos catorce años sin haber firmado en todo ese tiempo un solo documento y que no dejaban a una sola persona de la administración del distrito sin engañar ni ofender, estaban sentados juntos, gordos y saciados ambos, hasta tal punto carcomidos por la mentira que incluso la piel de su rostro parecía en cierto modo especial, fraudulenta. La esposa del escribiente, una mujer demacrada y bizca, se había llevado consigo a todos sus hijos y, lo mismo que un ave de rapiña, se lanzaba sobre los platos, cogiendo todo lo que caía en sus manos y escondiéndolo en sus propios bolsillos y en los de sus hijos.
Desde el principio, y varias veces, se repite que de esa aldea, Ukléievo, solo se conoce que una vez «el cura se había comido todo el caviar en un entierro». La frase encierra muchas lecturas: que la comida era un lujo y la gula el pecado más solicitado, y que las clases pudientes estaban dispuestas a agotarlo todo y dejar sin nada a los demás.
La novela describe la boda de Anísim, la corrupción ligada a las fábricas y negocios clandestinos, el adulterio y la culminación en un crimen terrible, retratando una atmosfera de progresiva degradación moral.
Técnica y tipo de narrador
El estilo de Chéjov es sobrio, fluido y preciso, con descripciones contenidas (a diferencia de La estepa) y una estructura que antepone la observación de los detalles cotidianos a la acción.
Para mí Chéjov es el maestro del detalle.
Utiliza un narrador omnisciente tradicional en tercera persona, capaz de mostrar la conciencia de los personajes y transmitir sus sensaciones. En algunos momentos, el narrador aparece casi como testigo de los hechos, sin subrayar interpretaciones morales, lo que otorga al texto una ambivalencia y profundidad. Es un tipo de narrador muy libre. Al no imbuirse en la subjetividad de un único personaje —lo que sería un narrador en tercera persona limitado o subjetivo—, se cuenta todo en un plano más objetivo, que le da potencia al retrato social —siempre poco cariñoso— que Chéjov quería hacer de la Rusia que él vivió.
Simbología
La obra está cargada de símbolos que representan la decadencia de la sociedad rural rusa: las fábricas contaminantes, el alcohol clandestino, el dinero falso y la degradación ambiental y humana.
La familia tan particular que nos presenta es paradigma de la corrupción de los valores tradicionales. La familia, que precisamente debería ser el bastión de la tradición y los valores de siempre bien queridos, es aquí una comunidad mezquina e inmoral. Una familia que vale por un país.
El crimen es otro símbolo. El estandarte del fracaso ético. La consecuencia lógica de la ausencia de toda noción moral.
El matrimonio, palabra que en latín encuentra la voz “unión” en esta novela es presagio y constatación de las peores formas y desafectos.
La simbología de esta novela breve, o relato largo, es una subversión de las categorías. Elementos que representan aquí, lo opuesto a lo que se espera de ellos.
Como la sociedad misma, dirá Chéjov, que debiendo ser organización y armonía, es caos y salvajismo.
Temas de Fondo
Desigualdad social y económica, especialmente la nueva riqueza de los comerciantes tras la Revolución Industrial, y que es motivo de la decadencia y la corrupción moral de la Rusia rural que nos presenta. Ya en el primer capítulo ves un pueblo partido en dos: unos ricachones que viven muy bien y unos menesterosos que van a mendigar a sus ventanas, presos de la beneficencia.
Para Chéjov, el orden moral no sirve de mucho en este contexto. Su ineficacia es muestra de su fracaso. Por eso está llena de personajes tristes, solitarios. La familia no es un consuelo: es casa de hipocresía, violencia…
No hay asomo de inocencia en ellos. Todos son mezquinos. Al abrigo de alguien tan inmoral como Grigor, se crían cuervos… y ya sabes el refrán.
Mensaje en el subtexto
El progreso material va acompañado de una devastadora pérdida de valores humanos. Así lo detectaba Chéjov en su Rusia. A pesar de que el país de los zares no era lo que se dice un prodigio de avances, al calor de las fábricas aparecían ricos y poderosos que expoliaban al pueblo, porque todos acababan comiendo de ellos. El progreso creando nuevos monstruos: el utilitarismo, la cosificación del otro, y desde ahí, el abuso.
Este mensaje se puede aplicar hoy perfectamente. No ha perdido vigencia esta obra.
Chéjov te invita a mirar la miseria cotidiana y exige una lectura atenta y pausada, pues cada página revela matices filosóficos y simbólicos que dialogan con el rumbo de toda la literatura moderna.
¿Y qué tiene que decir esta obra hoy?
Nuestro tiempo también está marcado por un gran progreso tecnológico: Internet, las Redes Sociales y ahora también la Inteligencia Artificial. Y sin embargo, ese gran progreso ha traído una depauperación moral: por ejemplo, tenemos redes sociales que en vez de usarse para compartir contenidos de interés, millones de personas los utilizan para insultar, cancelar, fanatizar, etc. El resultado es una sociedad polarizada, estrecha de miras, partida en dos, donde cada bando adolece justo de lo que acusa al otro.
El algoritmo analiza tus gustos y preferencias. Y te muestra esos contenidos haciendo ciegos para ti los demás. Eso se hizo así para vender, para mostrarte aquello de lo que eres potencial comprador. Sin embargo, aplica el mismo sesgo tecnológico a cuestiones ideológicas, informativas, políticas… y eso redunda en ciudadanos tan sobreexcitados en sus opiniones, como anulados informativamente. El sesgo de confirmación (queremos escuchar, ver o leer aquello que concuerda, afirma lo que ya pensamos) se eleva a niveles patológicos.
Tenemos una sociedad tan enferma —o más— que aquella que denuncia Chéjov. Ese es el gran valor de En el barranco.