En 1908, era muy frecuente que los magazines publicasen novelas por entregas que se iban completando a medida que aparecían nuevos números de la revista.
Los duelistas, de Joseph Conrad, es una novela corta que responde a aquella moda, solo que aquí la tenemos reunida e ilustrada —por Iban Barrenetxea, a mi juicio con acierto y coherencia— de la mano de Ediciones Akal, que la acaba de publicar.
Me temo que es mucho más que una novela divertida. Es un alegato a favor de la razón como valor superior a la pasión. Narra la absurda y prolongada disputa entre dos oficiales del ejército napoleónico: el teniente Gabriel Feraud, un hombre impulsivo y pendenciero originario del sur de Francia, y el teniente Armand D’Hubert, un oficial más reservado y de origen noble del norte.
Uno, es un fanático del honor. Otro, demasiado orgulloso para retractarse. Tan opuestos son que, no hallan manera de entenderse y recurren a la violencia una y otra vez. Dan espesor a sus diferencias y son capaces de preterir todo lo que los une: misma patria, mismo ejército, mismo deber. La violencia nace de querer ver lo que nos separa y nada más.
Feraud y D’Hubert comienzan su disputa en la juventud y la prolongan sin interludios hasta el generalato. Ni la edad, madurez o responsabilidades frenan su antagonismo pueril y combativo. Son dos caras de una moneda. Dos extremos irreconciliables.
Duelo de dualidades. Y en ese duelo perpetuo, Conrad aprovecha para exponer más antagonismos insuperables, tal vez para hacer mofa de todos y obligarnos a mirar lo ridículo de nuestras pasiones políticas, ideológicas, apreciativas, etc.
Conrad nos dice que no somos víctimas de la violencia, sino sus arquitectos.
Feraud y D’Hubert no paran de retarse. Viven en un duelo permanente. Uno es la pasión, y el otro la razón. Representan una alegoría del duelo interior del ser humano. Aparentemente se diría que vence el racionalismo de D’Hubert, pero Conrad nos va a mostrar que el orgullo puede incapacitar el ejercicio de la razón.
Ambos han hecho de la contienda un estilo de vida. Conrad hace una reflexión sobre la violencia del ser humano. Cuando no están en el campo de batalla real que les propone Napoleón, guerrean entre ellos. Parece que hubiera hombres que huyen de la paz.
“al primer rumor de la firma de un armisticio, giraron inmediatamente sus pensamientos en torno a su contienda privada”
No podrá decirse del autor, que es un pacifista. Sin embargo, no ceja en el empeño de poner de relieve el deseo de guerra en determinados protagonistas:
“La terminación del estado de guerra, única condición social que conociera, el espantoso espectáculo de un mundo en paz, lo aterrorizaban”
Sin duda la novela alude a años —décadas— en las que Francia fue un país irrespirable. Tan pronto de un liberalismo revolucionario sangriento, como de un monarquismo chominista insufrible.
Conrad hace un elogio de la razón. Hasta algo positivo, como es la honorabilidad, resulta estúpido cuando no se alumbra con el fuego de la racionalidad, como sucede con estos dos antitéticos personajes.
Ante una contienda entre dos agentes ¿qué hacen los espectadores? ¿Apaciguan o echan arrojan más carbón a la caldera? Nos deja ver Conrad cómo las habladurías siembran cizañan, siegan todo amago de paz y suelen favorecer intereses morbosos, ocultos o espurios.
El ser humano disfruta con el conflicto. Por eso cuando dos discuten, los demás opinan, se posicionan, apoyan, alientan… pero pocas veces recomiendan parar.
Harían bien los políticos en leer este libro. Es una maravillosa expresión de que a la violencia física no se llega de manera espontánea, sino a través de un curso de bravatas y hemorragias verbales que ponen a punto el guiso. Sí, incluso quien alardea de parar guerras creyéndose un Salomón moderno, haría mejor en cerrar el pico, aun a riesgo de dejarnos huérfanos de su provecta arrogancia.
Esta historia transcurre por el mapa y el tiempo con los nuevos enclaves y avances de las batallas napoleónicas. Sólo alguien tan vivido y viajado como Conrad, huérfano desde los doce años, podía escribir un texto así. De sus años menos documentados se comenta cierto apoyo activo al legitimismo bonapartista. El bonapartismo aquí no es tema de interés sino de contexto.
La ambigüedad moral está en el centro de este relato. Probablemente, a alguien que viajó y vivió tantas peripecias le sobraron ejemplos con que documentar ese claroscuro del ser humano. A su texto le da densidad, fondo. Ese toque a barrica que dicen los que quieren aparentar saber de vino.
Una de las virtudes de Conrad está en escribir en la frontera entre romanticismo y realismo. Al mirar al primero en el espejo del segundo, con frecuencia el primero queda parodiado. Esto obra supone una burla de los códigos de honor ridículos y superados de aquella época anterior al autor. Un paso fronterizo hacia un nuevo mundo más material y menos honorable.
El relato sigue el curso de las batallas de Napoleón. Hasta España sale aquí, reflejo del batacazo que dio el coloso francés contra la guerrilla insurgente española.
“Sólo cuando empezaron los preparativos para la campaña rusa, se le envió nuevamente al norte. Abandonó sin pena la patria de las mantillas y las naranjas.”
Así nos definió Conrad: mantillas y naranjas.
Por supuesto, también se lee la debacle rusa, el fin del sueño orgiástico napoleónico. No es una novela histórica, ni mucho menos, pero la sigue como su marco que es, igual que un río acaricia las orillas a su paso. Y la forma en que lo describe es muy literaria: habla de coroneles sin regimiento, “diminutas manchas en medio de la inmensidad de las estepas nevadas” y nos ayuda a ver aquella estampa “filas enteras caminaban codo a codo, durante días y días sin levantar los ojos del suelo”. La viva imagen de la derrota sin utilizar la palabra derrota ni una vez. Magistral.
Pese a la brevedad, hay lugar para muchas reflexiones existenciales, pues acompaña a los dos archienemigos en su recorrido vital a través de las décadas:
«Ningún hombre triunfa en todo lo que emprende. En este sentido somos todos unos fracasados. Lo importante es no desfallecer en el intento de organizar y mantener el esfuerzo de nuestra vida. Y en esto, lo que nos empuja adelante es la vanidad. Nos precipita a situaciones en las cuales resultamos perjudicados, y solo el orgullo es nuestra salvaguardia, tanto por la reserva que impone sobre la elección de nuestra conducta, como por la virtud de su poder de resistencia.”
La vanidad nos hace equivocarnos. El orgullo nos hace resistir. Pero ese resistir por orgullo, a veces puede ser el virtuoso sinónimo de no rendirse. Otras, pariente de contumaz, cuando en lo que nos hace persistir no es en otra cosa que en el error, impidiendo retractarse a tiempo.
El duelo reducido a caricatura. A sinsentido y absurdo. La guerra, por tanto, vista como éxtasis de la estupidez humana. El conflicto presentado como algo ajeno a la lógica. Honor sin honor. Honor vacío, pues sus coordenadas carecen de racionalidad, proporción y justificación moral. Honor vanidoso propio de un sistema carente de mesura y de razón. Cuando no hay más razón que la violencia, es que no hay razón ninguna.
El ejército resulta ineficaz. También caricaturizado por Conrad, pues quiere detener a los duelistas sin éxito. El sistema no puede controlar la sinrazón de los individuos.
El ser humano está obligado a evolucionar. Sostener contra el tiempo una ideología, ya caduca, conduce al fracaso. La nostalgia es un anacronismo y su falta de encaje con la realidad del presente, se paga con el fracaso. Feraud no evoluciona, mantiene una ilusoria admiración y lealtad al vencido Napoleón y su presencia en la nueva Francia es insoportable.
Nadie derrota a Feraud, salvo Feraud. Es vencido por su propia obcecación.
Discutir, pelear, por el mero hecho de quedar por encima del otro. La lucha eterna puede verse como una alegoría de las batallas personales que los humanos libran sin un propósito claro. Todos, alguna vez (o muchas) nos enzarzamos en discusiones de las que nada puede salir en claro, sin otro objetivo que el de quedar por encima del otro. Generalmente esto sucede cuando dejamos que la pasión, el instinto, cieguen el sentido común y la razón. Es lamentable, pero es la pasta de la que estamos hechos.
Influencia de Schopenhauer y su idea de voluntad ciega
Puede leerse bajo la lente de la voluntad ciega que impulsa a los hombres a conflictos eternos sin sentido. Schopenhauer argumenta que los seres humanos actúan guiados por una voluntad que no obedece a la razón, sino a un impulso ciego. Feraud es el personaje clave: su odio hacia D’Hubert no tiene una causa lógica.
Para Schopenhauer, la vida es una lucha constante por satisfacer deseos que, una vez cumplidos, generan nuevos sufrimientos.
Los duelos sucesivos reflejan esto: cada encuentro podría ser el último, pero la voluntad de competir, de defender el honor o de vengar afrentas imaginarias los lleva a repetir el ritual, incluso cuando ya no hay gloria ni propósito en ello.
Schopenhauer veía la razón como un instrumento débil frente al poder de la voluntad. Conrad no la ve débil, sino triunfante, pero desde luego, sí ve a la razón vulnerable al hecho mismo de los impulsos.
D’Hubert, aunque más consciente, sucumbe a la inercia del duelo porque, en el fondo, también está dominado por esa misma fuerza (el «deber» militar, el miedo al descrédito).
Como dije al principio, es mucho más que una novela corta y llena de ironías.
Este tándem vanidad-orgullo, esa dualidad positiva y negativa del propio orgullo, es el corazón y motor de esta novela corta que te recomiendo leer —y a mayor gloria de tu estante— en esta edición.





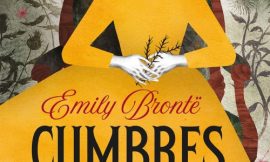
Me interesa muchísimo este título. Desde que vi que lo publicaba la editorial, lo tengo fichado. Me ha gustado mucho todo el análisis que expones de la lectura, una reseña completísima que también me ha permitido aprender cositas (nos ofreces mucha info, me ha gustado la parte de las influencias).
Uno más en la lista de pendientes eterna.
Un abrazo.