«Llegará un día en el que serás libre«, Viktor Frankl (la edición corresponde a Alexander Batthyány)
2015. 247 páginas. Herder Editorial.
Seguramente has oído hablar de Viktor Frankl. No por este libro, sino por aquel otro de “El hombre en busca de sentido”. En aquella obra de no ficción, Viktor Frankl relató su experiencia como prisionero judío en un campo de concentración Nazi. Lo hizo desde el punto de vista del psicólogo que es, uno de los tres más importantes de la escuela austriaca y padre de la logoterapia. Frankl entendió que si el preso tenía una ilusión para sobrevivir (reencontrarse con la pareja; volver a ver a los hijos…) esa esperanza lo haría sobrevivir. Quienes lo habían perdido todo, los que vivían sin esperanza, morían ya incapaces de superar la enfermedad o el cansancio. Tal es el poder de la mente. El ser humano necesita encontrar sentido a su vida para sobrevivir a sus peores desafíos.
El propio Frankl sobrevivió al campo de concentración. Plasmó su tesis en esa obra y se convirtió en una eminencia. Pero, ¿qué más hay de Frankl del periodo de vida posterior a su reclusión? ¿Qué más hay?
Nos lo dice el propio Batthyány, editor estudioso del autor:
“el presente libro reconstruye a partir de cartas y documentos en parte inéditos del archivo personal de Viktor Frankl en Viena algunas de las estaciones más importantes y motivos centrales de su liberación y vuelta a casa.”
Una coda de “El hombre en busca de sentido”. Si se quiere entender así, puede hacerse. Comparte con la gran obra del autor un mismo rasgo: un testimonio cargado de referencias a su tiempo; imposible de entender si no se conoce la exégesis del contexto que la contuvo, pero cuyas reflexiones existencialistas saltan sin problema a una hermenéutica actual. Este es el gran aporte de Frankl. Mucho más que ese interés morboso que parece irradiar desde el campo de concentración a miles de propuestas narrativas de hoy, que buscan seducir al lector de thrillers y novelas históricas guiándolo hasta macabros ángulos todavía no contemplados del Holocausto.

Quien venga a buscar el horror nazi volverá decepcionado. Lo encontrará, claro que sí, es una huella imborrable en la historia de Frankl, pero no recibe el foco de atención. El autor siempre se centra en la respuesta de la persona ante esa situación, no en la situación misma.
No es asepticismo, es interés en sacar algo en claro. Por supuesto que hay episodios crudos: cuando Frankl llega a Auschwitz dice estar a un metro de Menguele, uno de los peores asesinos de la historia. Yo creo que el resto ya se puede suponer.
Era un hombre de ciencia en una probeta. Su interés siempre fue el estudio psicológico de la experiencia de reclusión en el campo de concentración. Si bien eso se aborda con detalle en “El hombre en busca de sentido”, en esta colección Frankl muestra más interés en el estado psicológico después de la liberación, al salir del campo:
«[…] habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a aprenderla lentamente»
Este patchwork de textos, cartas, apuntes… presenta un Frankl desubicado. En primer lugar, tiene que gestionar cierto sentimiento de culpa:
«se siente una especie de vergüenza por seguir pudiendo respirar mientras esas personas magníficas, al igual que tantos amigos, se pudren en sus tumbas.»
Por otro lado, Frankl tuvo que protagonizar sus peores pesadillas:
«¡Pobre de aquel que no encontró a la persona cuyo recuerdo le infundía valor en el campo!»«Lo que quedaba por sufrir, debo sufrirlo yo ahora».
Y también hay poesía. Poemas cuyo valor reside en la experiencia vital que encierra, más que en su música o su don de palabra. Interesan porque interesa el personaje, porque son de Frankl. Porque las emociones que expresan son las suyas. No están entre los mejores poemas escritos, pero transmiten con potencia las líneas centrales del autor tras su cautiverio:
✅ Añoranza de sus familiares muertos
✅ Sentimiento de culpa por haber sobrevivido y vivir la vida que no podrán vivir ellos.
✅ Búsqueda de un sentido vital perdida la vida anterior al nazismo.
No obstante, hay algún verso digno de aplauso:
“Como seguía esperando
a mi primavera,
cada marzo
me dolía más el corazón.”
Se descubre el trasfondo de su labor como escritor. Por ejemplo cuando dice “mi mayor impedimento para la publicación es la escasez de papel” en alusión a su obra “Psicoanálisis y existencialismo”. Es en este momento cuando dirá a uno de sus contactos epistolares:
“Aun así, he acabado de dictar un segundo libro, más pequeño: Un psicólogo en el campo de concentración” que no es sino la primera alusión a su trabajo más conocido: “El hombre en busca de sentido”.
Es un libro muy interesante más allá del protagonista. Al acompañar su recorrido vital post confinamiento, tomamos nota de algunas realidades que conviene recalcar. Por ejemplo:
✅ El antisemitismo que todavía persistía en Austria, en 1947. Hacía dos años que el conflicto había terminado; la sociedad ya conocía la barbarie de Hitler. Sin embargo Frankl, ya una eminencia en un fulgurante ascenso gracias a sus primeras obras conocidas, no conseguía hacerse con una plaza en la universidad y vivía de la comida qué caritativamente le cedía el sanatorio en el que prestaba servicios. Achaca una y otra vez tal desequilibrio entre prestigio y comodidades al antisemitismo que aún latía en el pueblo.
Es un libro imprescindible para leer bien a Frankl. Está el autor desnudo, sin el artificio literario que suele acompañar a cualquier obra redactada a ciencia y a conciencia. Por ejemplo yo —y esto es muy subjetivo— intuía que su judaísmo sería muy light, siendo él un hombre referencial para ciencia y método. A través de sus cartas compruebas y descubres que es un judío ortodoxo, muy practicante y que conoce muchas oraciones de carácter específico. Acude mucho —marco referencial— a citar a Dios y a cuestiones religiosas en su expresión.
El libro contiene: cartas, textos y artículos; discursos inéditos.
Las cartas agradan por lo que acercan a la persona. No hay mejor manera de conocer a Viktor Frankl que esta. Sin embargo, muchas veces sus temas resultan pedestres y cuando no, el tratamiento se queda en el de la conversación.
Los textos y artículos aportan más interés. Conferencias mecanografiadas donde habla de la responsabilidad de los austriacos no afines a Hitler en lo que ocurrió; donde habla del antisemitismo, etc. Son materiales que aportan pronunciamientos y reflexiones de más altura sobre temas de alcance universal.
Aquí, como decimos, esta recopilación coge altura. En “Sobre el sentido y el valor de la vida” el autor, desde el bagaje vital que nunca tuvieron otros filósofos burgueses hace una defensa total de la dignidad y el sentido de la vida humana. Su logoterapia choca frontalmente con el nihilismo. Apoyado en la apodíctica filosofía de Kant, hace una defensa azorada del sentido de la vida humana. Una de las piezas más extensas de este libro, plenamente aforismática y llena de valor. Una joya.
El autor sienta las bases de su cosmovisión. Sobre la felicidad, en relación con el sentido de la vida, dice:
«no es posible atrapar la felicidad, sino que solo puede venirnos dada, todo esfuerzo del ser humano por conseguirla está abocado al fracaso» «la felicidad debe surgir por sí misma, u así lo hace, como el resultado de algo: la felicidad no debe ni puede ser nunca una meta, sino sólo un resultado»
A Frankl le pasa un poco como a Darwin. A la altura científica de sus exposiciones hay que sumar un notable dominio de la narrativa. Es un contador de historias. No solo hace crónica de sus vivencias; no solo expone con claridad sus ideas y conclusiones; es que además, sabe hacerlo con unos rasgos literarios más que notables. Por ejemplo, cuando leemos su conferencia “Sobre el sentido y el valor de la vida III” nos hace viajar con él a Landsberg para contarnos cómo dio forma a esta reflexión que ahora leemos mientras marchaba en una columna humana a la que los nazis sometía a trabajos forzados. Podría haberse limitado a exponer su discurso, podría haberse quedado con citar que ese discurso hunde sus raíces en sus meses de reclusión, pero en lugar de esto, genera en el lector esa imagen mental de él mismo desfilando dentro de una columna de personas desnutridas, campo a través y bajo los rigores del clima. Así el mensaje cala más.
Literatura de fondo al máximo nivel. De especial interés son las reflexiones sobre el reparto de culpas en el holocausto y el auge del nazismo. Unas reflexiones valientes para lanzar a Austria, que van más allá de la propia denuncia de comportamientos xenófobos ya anotados. Es una magnífica y luminosa afirmación sobre la responsabilidad colectiva:
“la responsabilidad colectiva o incluso de una culpa individual. Intentan desviar la no solo podemos decir aquello de «quien se excusa se acusa», sino también que «la persona que acusa a otras se acusa a sí mismo». Quien hace esto trata de echar la culpa a los demás -su culpa, su responsabilidad y las del grupo al que pertenece-. Esto es algo que vemos constantemente aquí, en Austria: nadie acusa a los culpables en sus propias filas y mucho menos a sí mismo, sino que se acusa a <<los alemanes>> a la voz de «¡A por los boches!», sin darse cuenta de que esto no hace más que probar lo que uno tanto se esfuerza en desmentir, a saber, que hoy como ayer sigue estando en sintonía esa visión del mundo que no juzga o condena a cada persona según su culpa personal, sino que juzga de manera colectiva a toda una nación, Sin embargo, toda persona en su sano juicio sabe perfectamente que un alemán decente en ningún caso es moralmente inferior a un austriaco decente y, del mismo modo, que un alemán que de algún modo es culpable en ningún caso lo es más que cualquier austriaco culpable. Por tanto, el mero hecho de pertenecer a una determinada nación no puede ser motivo de condena ni tampoco provocar que los eventuales actos criminales se juzguen de manera más estricta o benévola.”
No dejó entonar la palinodia a sus paisanos. Pero a pesar de todo, la labor de Frankl siempre cierra en positivo:
«Y este era el sentido último de estas conferencias: mostrarles a ustedes que a pesar de las dificultades y de la muerte, a pesar de sufrir enfermedades físicas o mentales o las penalidades de un campo de concentración, a pesar de todo, el ser humano puede decirle sí a la vida!»
Los artículos recopilados no son menos interesantes. Por ejemplo uno titulado “¿Vivimos de forma provisional?”, es particularmente interesante pues Frankl habla a una generación que ha vivido dos guerras mundiales, el crack del 29, la bomba atómica y ahora, en pleno génesis de la Guerra Fría vive ya con resignación y un sentido dé provisionalidad. A esa generación exhorta el autor a no sentirse sujeto pasivo de la Historia, sino actor performativo de cuyo activismo dependerá lo que encuentre la generación siguiente.
Las conferencias y los artículos son de aspiración filosófica. Giran —como toda su obra— sobre la base enunciada por Nietzsche de que «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier como». Alienta al lector a encontrar continuamente su porqué.
«El valor de la vida y la Dignidad Humana». Este artículo es una maravillosa reflexión de por qué sucedió lo que sucedió en el siglo XX. Se apunta a la cosificación de las personas. Se les resta su dignidad y se las estima únicamente por su valor de cambio, por su fuerza productiva, por su capacidad de perpetuar una raza, por su fuerza reproductiva, etc. Se negó la Dignidad Humana. Se cita a Kant “todas las cosas tienen su valor, el hombre tiene su Dignidad”. Apuntaba Frankl —en 1946—, que las democracias serían el futuro, pero que para que las democracias funcionaran tendrían que educar a sus ciudadanos en la democracia, tomar los totalitarismos como una advertencia, no de lo que hicieron algunos, sino de lo que anida dentro del ser humano. Ahora, en el tiempo actual, muchos intelectuales hablan del fracaso de las democracias. A la luz de las reflexiones de Frankl, me planteo como lector: ¿no será que hemos dejado de educarnos en democracia? ¿Será que estamos volviendo a cosificar a las personas? Esa Europa que ve en la inmigración a los repobladores de un continente envejecido, ¿no está de nuevo reduciendo la persona a su capacidad para servir de algo? ¿No está mirando al número en vez de a la persona?
Se aprecia evolución en el propio transcurrir del libro. Los textos de 1946-47 nacen de un Frankl muy convaleciente aún, más centrado en la realidad psicológica del superviviente y en la explicación de lo sucedido en los años precedentes (culpa, responsabilidad, deuda, etc.)
Los artículos de 1948 cambian el tiro. Frankl se ocupa más del presente —de posguerra—, ataca la hipocresía del antisemitismo que permanece, ataca la realidad de los supervivientes que no han sido reparados en modo alguno (de sí mismo dirá que sigue durmiendo en un sofá prestado) y sale al paso de declaraciones y manifestaciones políticas, periodísticas, etc. con tenacidad y audacia.
Y todo desemboca en reconciliación. Quien pasase por cuatro campos de exterminio; quien fuera obligado a vivir en condiciones en las que ni las bestias peor vejadas habían vivido; quien una vez recuperada la libertad supo de la pérdida de su esposa y su madre, pudo extraer de su bolígrafo la palabra reconciliación.
Recopilación excelente para una lectura con gran carga de fondo.





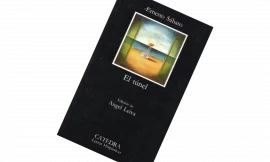
Pingback: Viktor Frankl: El psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz y nos enseñó a vivir.