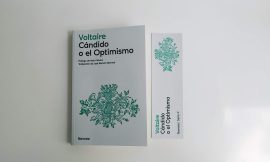Un ensayo filosófico de un valor enorme para la sociedad actual. Un análisis certero de esa obsesión contemporánea por tratar de ser «tu mejor versión», un mantra que es muestra de la obsesión por el éxito que nos convierte en autoexplotadores, esclavos de ese ideal.
Imposible pasar por alto este ensayo filosófico. Imposible porque denuncia la hiperactividad y la
histeria laboral y productiva. Dos rasgos de nuestra Modernidad tardía que además desembocan en otra característica inseparable del retrato de nuestras sociedades: el crecimiento imparable de las enfermedades mentales, la depresión y la ansiedad; el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).
La gran pandemia de este tiempo se llama «burn out». Estar quemado o si lo prefieres «síndrome de desgaste laboral». ¿Cómo se llega a desarrollar ese síndrome? ¿Por qué no es un caso aislado, sino una expresión de nuestro tiempo?
Para responder a esto, nace este libro. Una observación muy aguda, me parece a mí, de un rasgo de la sociedad que está muy presente.
Definición del problema
Todo parte de este concepto: antes había una sociedad disciplinaria. La gente rendía y se deslomaba trabajando porque había instituciones coercitivas que le forzaban a desempeñarse en un trabajo. Horarios rígidos, tareas repetitivas, el mismo puesto trabajo durante toda la vida laboral, etc. formaban un Yo Superpuesto al sujeto, que lo condicionaba. Ahora vivimos en una sociedad del rendimiento, que es una sociedad donde nadie nos explota salvo nosotros mismos, a causa de una adoración cuasi religiosa del éxito. Rendimos culto al éxito, la religión del yo. El individuo actual se autoexplota buscando el «yo ideal», o como dicen todos los cantamañanas de la red “mi mejor versión”.
«En el tránsito de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, el «yo superpuesto» se positiviza como «yo ideal». El «yo superpuesto» es represivo. Dicta prohibiciones. Domina al yo con el «gesto áspero y cruel del deber imperativo», con el «carácter de lo duramente restrictivo y cruelmente prohibitivo». A diferencia del represivo «yo superpuesto», el «yo ideal» es seductor. El sujeto del rendimiento se proyecta en el «yo ideal», mientras que el sujeto obediente se somete al «yo superpuesto». Sometimiento y proyección son dos modos diferentes de existir. Del «yo superpuesto» nos vienen presiones negativas. En cambio, el «yo ideal» ejerce una presión positiva sobre el yo. La negatividad del «yo superpuesto» restringe la libertad del yo. Por el contrario, proyectarse en el «yo ideal» se interpreta como un acto de libertad. Pero, si el yo no logra liberarse de su fijación con un «yo ideal» inalcanzable, caerá en una profunda desazón a causa de ello. Entre el yo real y el yo ideal se abre un abismo, en el que se genera autoagresividad.»
Si como yo, estás en el mundo, lo habrás notado: está de moda un mal entendido estoicismo, el crecimiento personal y el desarrollo personal en redes sociales. Siempre se enfoca en un constante impulso a trabajar, producir y facturar más. Esta circunstancia plantea una serie de cuestiones interesantes y complejas. Podríamos decir:
- Hay una redefinición del Bienestar: Esta tendencia suele asociar el bienestar personal con el éxito profesional y económico. La felicidad se vincula estrechamente con la productividad y el logro de metas materiales, lo cual puede generar una presión constante y un sentimiento de insuficiencia.
- Individualismo exacerbado: El énfasis en el crecimiento personal individual puede llevar a descuidar las relaciones sociales y comunitarias. La búsqueda incesante del «yo mejor» puede aislar a las personas y fomentar una competencia desleal.
- Consumo de información y autoayuda: La proliferación de cursos, libros y consejos en línea sobre desarrollo personal puede generar una sobrecarga de información y dificultar la identificación de estrategias auténticas y sostenibles.
- Idealización de la productividad: Se promueve una cultura del trabajo constante y la optimización del tiempo, lo que puede llevar al burnout y a problemas de salud mental.
- Ética del trabajo y desigualdad: Al asociar el éxito personal con la riqueza material, esta tendencia puede perpetuar las desigualdades sociales y económicas.

¿Qué dice al respecto Byung-Chul Han?
El autor ha analizado al hombre occidental actual: “la relación del sujeto consigo mismo, una relación de autoexplotación.”
“Viéndose forzado a aportar rendimiento, se inflige violencia y guerrea contra sí mismo (…) este sujeto forzado a aportar rendimiento se figura que es libre” (pág. 9)
Comienza hablando de Foucault y su sociedad disciplinaria. Para quien no maneje el concepto, la Sociedad Disciplinaria es como una gran fábrica donde todos somos piezas que deben encajar y cumplir una función dentro del total.
Foucault nos invita a ver nuestra sociedad como un sistema que nos moldea y controla a través de:
- Instituciones: Escuelas, hospitales, prisiones, etc., que nos enseñan a comportarnos de cierta manera.
- Tiempo: Horarios, rutinas y la idea de optimizar cada minuto.
- Cuerpo: Cómo nos movemos, vestimos y expresamos.
El objetivo de esta disciplina es crear individuos productivos y obedientes. Sin embargo, Foucault nos invita a cuestionar este sistema y a buscar formas de recuperar nuestra autonomía.
Pues bien, para Byung-Chul esa sociedad ya no existe:
«La sociedad de nuestro siglo XXI ya no es la sociedad disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento» (pág. 25)
Lo que el ensayo plantea es que ha cambiado la manera en que se explota al individuo; ha mutado la forma en que se le exige tener un determinado comportamiento, conducta y prestaciones. Lo explica así:
«La prohibición, el mandato y la ley son reemplazados por el proyecto, la iniciativa y la motivación» (pág. 26).
La sociedad disciplinaria (prohibiciones, mandatos y leyes) generaba trastornados y criminales. La sociedad del rendimiento (proyecto, iniciativa, motivación) genera deprimidos y fracasados.
“El hombre depresivo es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, y que encima lo hace voluntariamente, sin que otros lo obliguen. Es víctima y verdugo al mismo tiempo. […] La depresión se desencadena en el momento en el que el sujeto del rendimiento ya no es capaz de poder más.” (Pág. 30)
Esa profusión de mensajes. Ese bombardeo constante en las redes. ¿Quieres tener éxito? Haz más. Levántate antes, trabaja más horas, llega antes a la oficina, sal el último, hazte imprescindible para tu jefe, no necesitas vacaciones si quieres ser un triunfador, haz no sé cuántos burpees al día, envía doscientos emails al día… Te quieren híperestimulado, con mil frentes de acción abiertos a la vez, ahíto de proyectos, de metas, de listas de tareas… Quieren que prestes atención a cien bandas para estar más disperso que nunca:
«Nietzsche, que sustituyó el ser por la voluntad, sabía que la vida humana cae en una hiperactividad mortal cuando de ella se elimina todo elemento contemplativo. Por falta de tranquilidad, nuestra civilización está cayendo en una nueva barbarie. En ninguna otra época gozaron de mayor predicamento los hombres activos, es decir, los inquietos. Por eso, una de las correcciones que es imperioso hacerle al carácter humano es reforzar mucho el elemento contemplativo.»
Para. Echa el freno. Respira. Mira a tu alrededor. ¡Vive! Eso dice este autor a sus lectores.
Pulso dialéctico con Hannah Arendt
Byung-Chul Han abre debate con Hannah Arendt.
Byung-Chul Han actualiza la teoría del homo laborans de Arendt. Ahora el individuo, inflado de ego, se auto explota voluntariamente, creyendo que se está enriqueciendo con una superación que más bien enriquece a otros. Las enfermedades mentales, entre tanto, son una expresión de nuestro tiempo.
Hannah Arendt exaltaba la vida activa. El valor de la acción lo era todo para su filosofía. Ponerse en marcha. La mera contemplación, el acto reflexivo aislado no contribuye a la mejora. Lamentaba Arendt que el hombre activo se había convertido en homo laborans, esto es, que toda su capacidad de accionar se había sometido al espacio laboral. El individuo diluido en la masa.
Byung-Chul defiende algo contrario. Dice que en la sociedad actual, el sujeto no necesita la coerción que lo convierta en mera fuerza productiva, sino que voluntariamente desarrolla una autoexigencia que lo esclaviza, obligándolo constantemente a producir más para ganar más dinero, que es su Dios. El homo laborans no es tal, no ha disuelto su persona en la masa sino que está henchido de ego y persigue constantemente ese modismo de ser «su mejor versión», que frecuentemente no tiene más expresión que trabajar más para consumir más. En la medida en que no lo consigue, aparece la insatisfacción, la depresión, etc.
La vida activa de Arendt no parece tal a Byung-Chul. La vida actual es hiperactiva. Esa sobreestimulación es lo que está dañando toda nuestra salud mental y psicológica. Precisamente para poder leer un libro, una crónica medio extensa o absorber una idea más compleja que un juicio ideológico ramplón, necesitamos recuperar la capacidad de dedicar concentración a una misma tarea durante horas. Nuestro foco de atención se ha atrofiado a lo que dura un reel. Por eso el filósofo seulense defiende la vida contemplativa como único remedio a nuestro tiempo.
El autor no está solo en su defensa de la pausa. Se apoya en Nietzsche, cuando dice:
«El defecto principal de las personas activas», escribe Nietzsche: «A las personas activas les suele faltar la actividad superior […]; en este sentido, son vagas. […] Las personas activas ruedan como rueda la piedra: con la necedad del mecanismo». (Pág. 51)
A eso nos llama Byung-Chul: a “oponer resistencia a la agobiante avalancha de estímulos”
La tesis de la obra
La sociedad del cansancio ¿qué es?
De sobra hemos hablado de la sociedad del rendimiento. Hiperactivada, sobreestimulada, desconcentrada. Agotada del yo. Pero al ser una sociedad del rendimiento, parar no se contempla.
La sociedad del cansancio es la del interludio. La de la pausa. La del día sabático. La del ocio. La del cargar pilas, la del tomarse un tiempo. El cansancio bien entendido —que no es el agotamiento del yo, sino el cansancio para el otro, que es el cansancio que teje vínculos—, requiere descanso.
Esa es la sociedad de Byung-Chul. No una sociedad pasiva ni adormecida: nada que ver con eso. Una sociedad que pone pausa, toma distancia, analiza y juzga críticamente. Con Nietzsche diremos que no es una persona reactiva a cada estímulo de una avalancha de incentivos, sino capaz de mantenerse inmune al impulso y pensar antes de actuar. Vamos, justo lo que los políticos no quieren que pase.
Mi impresión al leerlo
La sociedad se ha llenado de personas que rinden culto a su propia persona. La exacerbación del YO Puedo, del desarrollo personal, del individualismo ciego, degenera en un solipsismo amplificado por la multiplicación exponencial de individuos solitarios, de familias rotas; intentos fallidos de convivencia; vida de pareja reducida a vida sexual… Soledad, en suma, sometida a una sociedad que te valora por lo que produzcas y lo que tengas.
«Y cuando nadie te despierta por la mañana y cuando nadie te espera en la noche. Y cuando puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad?»
Charles Bukowski
Es la carencia de vínculos lo que nos pierde. Si te da por pensar que vas a trabajar catorce horas al día, que vas a levantarte a las 3 A.M. porque lo dice un tipo cachas en Instagram; que vas a ir en pleno invierno sin ropa porque es muy espartano… cuando vives aislado te lo consientes, pero cuando vives con una estructura de vínculos sólidos, alguien te dirá:
—¿dónde vas a las 3am zoquete, que no están puestas las calles? Anda vuélvete a la cama y ponte una camiseta que pareces tonto.
Los delirios cuajan mejor cuando estamos aislados. Por eso, nuestro tiempo siembra el aislamiento. Nos quieren desvincular porque así, no tendremos más fundamento que currar mil horas por un mal salario, o en caso de lograr uno bueno, que no tengamos otro que gastarlo para llenar los estragos de una vida vacía.
Hoy todo el mundo intenta ser “su mejor versión». No hay vez que entres a una red social y no haya un charlatán que te invite a ser «tu mejor versión». «Tu mejor versión» no existe. Es un ideal, una utopía. La utopía es buena porque te da orientación. Te dice hacia dónde avanzar. El problema está en que creas que se puede alcanzar. No se puede, porque si lo llegases a conquistar, serías capaz de imaginar un mejor yo. Existe una brecha entre tu YO REAL y tu mejor versión, tu YO IDEAL. Esa brecha siempre estará. Cuando el individuo no alcanza ese ideal que la sociedad le exige lograr —aun siendo imposible—, no entenderá que es utópico, sino que pensará que ha fracasado. Esfuérzate en mejorar, pero no en ser «tu mejor versión». Acepta tu yo real, púlelo, pero acéptalo. Date permiso para no ser perfecta, permiso para tener defectos, para no ser exitoso, para no ser rico, para no estar buena. No necesitas ser «tu puñetera mejor versión». Necesitas ser feliz.
Ficha bibliográfica:
- Título: La sociedad del cansancio
- Título original: Die Müdigkeitsgesellschaft
- Autor: Byung-Chul Han
- Traducción: Comité Herder Editorial
- Diseño de la cubierta: Ferran Fernández
- Editorial: Herder Editorial
- Lugar de publicación: Barcelona
- Año de publicación: 2024
- Edición: 4ª edición
- ISBN: 978-84-254-5144-7
Datos adicionales que podrías incluir: - País de origen del autor: Corea del Sur (aunque esto no aparece explícitamente en la información proporcionada, es un dato relevante para contextualizar al autor)
- Tema principal: Análisis crítico de la sociedad contemporánea, el estrés, la productividad y el burnout.